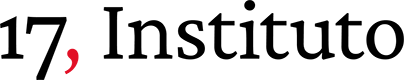Por Daniel Escamilla
Un guiño monumental
I
Hace unos meses murió Licha, una de las hermanas de mi abuelo. Licha fue esposa de Romeo, con quien tuvo dos hijas –Marcela y Angélica– antes de divorciarse. Después del divorcio, fue cortada de la familia por su padre que entendió la decisión como un desafío a su esposo y como deshonra al matrimonio como institución. Se refugió estudiando y viviendo por temporadas en Nueva York, y se refugió también en mi abuelo y sus hijos. Marcela y Angélica crecieron cerca de mi papá y sus hermanos. Llegado el momento, Marcela se fue también a Nueva York, pero ella lo hizo de manera permanente. Angélica se casó con Juan Manuel al año de haberlo conocido, y enviudó cuatro años después de haberse casado, siete meses después de que naciera Alexis, su segundo hijo. El primogénito fue Darío, que murió por una cardiopatía en su tercer día de vida. De manera que en muy poco tiempo la familia inmediata de Angélica se redujo a Alexis, Licha –cuando no estaba en Nueva York– y Romeo, su papá, que vivió siempre en la Ciudad de México.
En una de las últimas temporadas que pasó Licha en Nueva York, la salud de Romeo empeoró a un grado tal que Licha regresó a México y se dedicó de lleno a asistirlo en su muerte. Después de sus hijas, su exesposa era lo más cercano a un familiar que tenía Romeo. Se mudó al departamento en el que habían sido una familia y cuidó de él igual que había hecho 40 años antes. En su lecho de muerte –precisamente el mismo día en que se conocieron, hacía 55 años–, Romeo le dijo que antes no la quería, pero que ahora sí. Todos sabían que nunca había dejado de quererla. Más aún, que nunca se sobrepuso a la separación. Pero él prefirió argumentar desamor en vez de rencor, y en todo caso se perdonaron –a su manera– antes la separación carnal. Licha le dijo que podía quedarse en paz. El divorcio le costó la relación con sus padres, y había sido motivo de su exilio. Pero las consecuencias de esa historia de casi medio siglo importaron poco en el umbral de la muerte.
II
La noche en que murió Licha, el médico de la agencia funeraria se rehusó a aceptar el certificado de defunción porque no estaba de acuerdo con la causa de muerte especificada. Aunque el médico familiar había especificado la causa real, la agencia insistió en que se modificara el acta, y que se dijera que había muerto por la causa que ellos sugerían. Nos explicaron que el Registro Civil presionaba a las agencias funerarias para obtener actas que alimentaran (y respaldaran) las estadísticas que justificaban la toma decisiones en materia de salud pública.
Angélica y Marcela se negaron –naturalmente– a hacer el cambio, pero la agencia respondió que, de otro modo, no podrían llevarse el cuerpo, y entonces sí que cedieron. El médico familiar dio de baja el acta en cuestión y redactó la nueva de acuerdo a lo solicitado por la agencia. Pero Angélica, que es psicoterapeuta psicoanalítica con especialidad en criminología, se aseguró de que en las bitácoras del sistema interno del Registro Civil quedara constancia de la baja del acta antes del cambio por la nueva. Con la constancia de la baja, habría un indicio de la suplantación que, además, estaría hecho en términos sólo legibles para quienes analizan estadísticas. En algún momento alguien revisaría los datos y se daría cuenta de que algunas de las actas habían sido sustituidas. El factor común sería la causa de muerte, y encontraría que esa causa de muerte coincidía con el gasto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Registrar la baja del acta de defunción fue sólo un guiño aislado pero, puesto en perspectiva, se antoja un guiño de alcance monumental.
La escena familiar
I
En el funeral de Enrique, uno de los hermanos de mi abuelo, mi papá le platicó a su prima Angélica que yo había empezado a trabajar en la Ciudad de México pero que no encontraba dónde vivir. Le sugirió que me mudara al departamento de Romeo, que había muerto unos años antes. Licha se había quedado a vivir ahí después de asistirlo en sus últimos días, pero pasados cinco años de la muerte de Romeo, durante un viaje a Nueva York, sufrió un evento vascular que eventualmente causó estragos en su memoria. El episodio ocurrió precisamente por haberse separado de su rutina en el departamento, y por haberse distanciado de los recuerdos, contenidos en el inmueble, ante los que se había expuesto los últimos años.
De vuelta en México salió al mercado una mañana y nunca regresó. Su memoria entró en una crisis de la que no se recuperó y, desde esa mañana –de la que hacía poco más de un año–, el lugar estaba deshabitado.
Me mudé al departamento en el que Romeo había perdido la vida y Licha la memoria. Encontré una escena en la que el olvido tomaba la forma de hongos fractales trepando la cafetera que todavía tenía el café que había preparado Licha la mañana en cuestión; de las moscas que sobrevolaban por centenas la fruta fermentada sobre una charola de plástico; del moho que, anclado a los recodos y los vericuetos de las tuberías, danzaba silente en el hilo de agua que emanaba del grifo. El inmueble no tenía electricidad, ni agua, ni gas, por lo que mi emplazamiento durante los primeros días fue casi ascético: dormía cuando se metía el sol, me bañaba en el momento del día en que hacía más calor y, como no había electricidad, no podría usar ningún dispositivo electrónico. Nada series, ni de celular, ni de redes sociales. Estaba solo en presencia del olvido: ese era mi punto de partida como nuevo habitante de la ciudad más grande del planeta.
Decidí que si había de habitar ese departamento, tendría que hacerlo con el respeto de quien visita un lugar sagrado. Y no era para menos si tomamos en cuenta el destino de los inquilinos que me antecedieron. Encontré, por tanto, que lo más conducente era honrar su memoria y procurar una relación con el espacio similar a la que ellos habían tenido (1). Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron de auténtica arqueología. Era el observador de un sitio en el que cada objeto era un monumento a la historia de quienes ahí habitaron. Todos los días reformulaba mis hipótesis sobre el uso que habían dado mis antecesores a cada espacio porque todos los días encontraba nuevos elementos que alteraban mis elaboraciones. Mi práctica de esos días fue una dialéctica de la prueba y el error que nunca logré trascender. En un momento de trabajo, y sin reparar en la hora, martillé la pared. Mi vecina llamó a la puerta y me solicitó amablemente que dejara de hacer ruido. En ese momento supe que tenía una vecina, y también que esa vecina tenía hijos que tenían que ir a la escuela al día siguiente. En las siguientes semanas crucé camino con los hijos de la vecina en cuestión, y también con su madre, la abuela de los niños. Supe, entonces, que el departamento era de la abuela, y que ella vivía ahí con sus hijos.
Meses después, elementos de la policía tiraron la chapa de la puerta del departamento a martillazos, para descubrir que la señora había muerto de asfixia mientras comía ate con queso viendo la televisión en su cama un sábado por la tarde. Un par de días después de su muerte compré flores de regreso a casa y, cuando entraba en el edificio, el nieto de la finada, un niño de escasos cinco años, esperaba a su madre y a su hermana sentado en las escaleras de la entrada al edificio, con la cara entre las palmas de la mano y la mirada clavada en las grietas del concreto. Cuando advirtió mi presencia levantó la vista. Me vio venir con el ramo y se levantó de golpe mientras me preguntaba con sorpresa quién se había muerto esta vez.
II
Mi tío Arturo Daumas murió en un accidente que nadie hubiera podido anticipar cuando yo estaba por empezar el segundo año de Preparatoria. Su muerte repentina fue lo suficientemente cercana como para darme uno de los golpes emocionales más fuertes que había experimentado en mis 17 años, pero lo suficientemente lejana como para poder reflexionar sus efectos en la medida en que se hacían perceptibles en mi vida cotidiana. Alguno de esos efectos, sin embargo, tardó años en manifestarse. O quizás se manifestó de inmediato, pero tuvieron que pasar algunos años para que yo lo notara.
Cuando Arturo murió tenía seis hijos, de los que Álvaro es el más chico. Los Daumas se convirtieron en mi segunda familia eventualmente porque yo dejé la casa de mis padres en Toluca para estudiar la carrera en Puebla, donde ellos vivían. En mi época de estudiante me apoyé mucho en su hogar, que era sinónimo de comida caliente –y además rica, y gratis–, pero que también era sinónimo de compañía. Me apoyé tanto en ellos que pude dar seguimiento de primera mano a la estela que había dejado la muerte de Arturo en los suyos. Me apoyé lo suficiente también como para ir todos los fines de semana a comer y ver el fútbol con ellos.
Una de esas tardes en las que fui a la casa de mis primos (2), encontré uno de esos efectos tardíos de la muerte de mi tío. Mi tía Ana es partidaria de honrar la historia de los miembros de la familia. Tenía fotografías familiares, cuadros pintados por mis primos cuando eran niños y reconocimientos escolares en las paredes de su casa. En la sala de la televisión, de hecho, había una pared con fotografías de muchos momentos familiares distintos. Uno de esos retratos fue hecho antes de que Álvaro naciera, y antes también de que Arturo muriera. La composición, sin embargo, dejaba un espacio entre todos los hermanos justo debajo de Arturo, el primogénito, y entre José y Montse, los dos hermanos inmediatamente mayores que Álvaro. Precisamente ese espacio fue elegido por el benjamín para pegar la estampa de una caricatura con la que se sentía identificado, y completar la escena familiar.
Pasado proletario
I
El verano de 2002 fue el primero en el que trabajé como obrero en la maquiladora de mi papá. Nunca antes había experimentado el tiempo de manera tan distinta como en esos días. El fordismo nos regaló la oportunidad de realizar una misma acción aislada del proceso total durante toda la jornada laboral, ignorando qué impacto tiene nuestra acción en la mercancía producida. El manual de procedimientos de las Buenas prácticas de manufactura, por su parte, hizo del proceso uno más minimalista. No sólo hay que realizar la misma acción durante 8 horas, sino que además hay que hacerlo sin distracciones: sin pláticas, sin música, sin caminatas para estirar los pies, sin idas por café ni revisiones esporádicas de las redes sociales. Dicho de otra manera, no hay marcos de referencia espaciales ni temporales. Se tiene el presente en el mismo espacio hasta que finalice la jornada laboral; se tiene, por tanto, al obrero como sujeto de su coreografía, y poco más que eso.
A partir de mi experiencia en los primeros días, caí en cuenta de que el paso del tiempo y la presencia son los peores enemigos del obrero. Ser consciente del reloj y del proceso de producción hace del trabajo una condena semejante a la del Sísifo: si uno cae en cuenta de que su labor consiste en poner una etiqueta a una caja y que, por tanto, etiquetará 20 cajas por minuto, se frustrará fácilmente cuando dimensione que después de etiquetar 60 cajas habrán transcurrido solamente 3 minutos. Más todavía, después de 1,200 cajas sólo habrá transcurrido una hora, o lo que es lo mismo, una octava parte de su día en el que todo su trabajo consistirá en realizar el mismo movimiento cerca de 10 mil veces.
Si se ha de llevar a cabo la labor de realizar el mismo movimiento en turnos de 8 horas de lunes a sábado, uno tiene que pensar con el cuerpo: hay que aprender la coreografía con el cuerpo, y repetirla ad infinitum, mientras se enfoca la mente en cualquier fantasía que le permita estar ausente.
II
En uno de esos momentos de fantasía en la línea de producción, se desgarró el emplayado de poliestireno en una tarima de botellas de Coca-Cola. La tarima en cuestión estaba estibada a mis espaldas, en el tercer nivel de los pallets. Nunca escuché el ruido del plástico cediendo al peso de los envases (3) porque toda la base de mi estrategia era precisamente estar tan ausente de cualquier forma que me fuera posible. Gonzalo, el hijo de uno de los socios, sí escuchó cómo se desgarraba el plástico. Saltó la mesa sobre la que corría la producción y se lanzó sobre mí para apartarme de la avalancha de refrescos que cayó sobre mi espacio de trabajo.
Dudo que hubiera existido una muerte más capitalista.
III
El último de los veranos que pasé en la maquiladora fue el único en el que pude escapar a la línea de producción. Esta vez me tocó asistir al almacén en la noble y tediosa labor de los inventarios. Difícilmente hubo otro periodo con tantos errores en el área: yo quería ser artista, no contar tarimas.
Mi turno empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Aquel verano, mi primo Arturo pasó unas semanas conmigo en Toluca, y me acompañó a trabajar todos los días. Aprovechamos los traslados de la madrugada para platicar como hacía muchos años no lo teníamos la oportunidad (4). Hablábamos porque mi coche no tenía estéreo y porque si no lo hacíamos entonces el frío nos quemaba el cerebro, pero también porque estábamos retomando una amistad que la adolescencia se había encargado de sepultar. Claro que ninguno de los dos lo sabía entonces. El sábado 21 de julio fue el último día que Arturo estuvo en Toluca. Fue también la última mañana en la que compartimos el camino que se había vuelto nuestro ritual. En mitad de una de sus pláticas, recordé que la noche anterior había soñado que mi papá moría, y lo interrumpí para contárselo.
No mames. Eso sí debe ser bien culero, respondió.
Ya sé, wey. Imagínate.
Ni siquiera puedo imaginar cómo sería.
Quedar huérfano de padre se antojaba bien culero incluso en abstracto.
La madrugada del 24 de julio de 2007, un auto perdió el control en la carretera. Se coleó en zigzag y brincó la barrera de concreto en una parábola que aterrizó de frente sobre mi tío Arturo, papá de mi primo Arturo. Un par de horas después, desperté con la noticia de que no iba a ir a trabajar porque mi tío Arturo había muerto. En ese momento tuve la certeza de que la mañana en que hablamos de la muerte de nuestros padres habíamos terminado de recuperar nuestra amistad.
Sentido de vida
I
Chiquis murió la Navidad de 2010. Cuando el abuelo tuvo claro que su esposa estaba empezando a morir, fue corriendo a la sala de su casa para sacar de debajo del árbol el regalo que le había comprado. Antes de contenerla entre sus brazos y decirle que iba a acompañarla hasta el último aliento, le pidió que esperara a ver su regalo: una pijama de seda. A esas alturas era todo lo que ella podría disfrutar desde la inmovilidad del lecho. Pasó sus últimos años anclada a la cama en la que de hecho murió. El abuelo, por su parte, hizo lo que debía: consagró su vida al cuidado de ella hasta el último día, que en realidad fue la última noche, cuando juntos esperaron la inexorable muerte la víspera de Navidad. No sólo consagró su tiempo, sino que el abuelo había aprendido a organizar su vida no ya en función de su propia muerte, sino en función de la muerte latente en la vida de ella. Precisamente fue esa dedicación religiosa al cuidado de Chiquis lo que dio pie a que nos preocupáramos por el sentido de vida del abuelo cuando murió la abuela. Lo más fácil era pensar que le iban a faltar los motivos o que se iba a enfrentar a una crisis en la que tendría que replantear el último tramo de su vida.
Tres años después de la Navidad en la que murió Chiquis tuve una plática sin importancia con el abuelo. Me comentó que había descubierto un cargo en su estado de cuenta bancario por concepto de un seguro de vida que no había solicitado y que, francamente, a esas alturas no le importaba un carajo. Le recomendé que instalara en su celular la aplicación de la banca móvil para que pudiera dar seguimiento a sus movimientos sin tener que ir al banco. Me respondió que él programaba todas sus transacciones para cierto día de la semana y que, la víspera de los días de trámites, sentía ilusión por poder ir a perder el tiempo en una ventanilla. Me quedó claro que con la muerte de la abuela había perdido muchas cosas, pero nunca el sentido de vida.
II
Salí a fumar antes de sentarme a la mesa para la cena porque hasta ese momento había sido una noche caótica. Y todavía no sabíamos que precisamente esa noche iba a morir Chiquis.
Después de hacer la ceremonia en la que se enciende la última vela de la corona de adviento, tuvimos el intercambio de tarjetas. La idea ese año era que cada quién hiciera su propia tarjeta dirigida la persona que le había sido asignada de forma aleatoria. Lo que uno no piensa cuando compra un regalo es que al hacerlo no está adquiriendo una mercancía que va a regalar. No sólo está comprando eso, sino que también paga por evitar pensar qué quiere decir a la otra persona. Paga por evitar encontrar en el otro aquello que no reconoce en uno mismo. Por eso tienen tanto éxito los intercambios convencionales. Y por eso también nuestro intercambio de tarjetas hechas y escitas por cada quien terminó siendo una sesión de histeria y llanto colectivos. José Daumas, por ejemplo, se refirió a mi papá como el tío que había dejado a su familia para ayudar a otra familia que se había quedado sin padre. Hubo quienes no podían siquiera empezar a leer su tarjeta porque ya estaban llorando. A mí me tocó hacer la tarjeta de la tía Ana, que medio año antes había enviudado, y me tocó recibir la tarjeta de Arturo, que medio año antes había perdido a su padre la misma semana que recuperamos nuestra amistad. Pero eso no fue lo caótico. A pesar de los llantos, los espasmos y los abrazos con mensajes cifrados en voces quebradas, el vórtice vino cuando nos dispusimos a tomar nuestros lugares en la mesa y los primos más chicos corrieron alertando del fuego que se había prendido en la sala contigua al comedor. Mientras todos estábamos cegados por la ceremonia sensiblera del intercambio de tarjetas, nadie apagó las velas de la corona de adviento. Se derritieron poco a poco en medida que nuestra permuta de afectos avanzaba hasta que, habiendo consumido toda la cera, encendieron la corona, la carpeta y todo lo que estaba en el perímetro. Los anfitriones de la velada actuaron rápido, cada uno a su modo: Ceci corrió a la cocina para llenar una jarra con agua, mientras que Jorge se apresuró a buscar el extintor que guarda para ese tipo de siniestros.
Al final el hecho no pasó a mayores. Ventilamos la casa y nos sentamos a la mesa mientras los primos más chicos gritaban que esa sí había sido una Navidad prendida. Sabíamos que teníamos una anécdota navideña que no iba a ser superada. Yo salí a fumar no tanto para reponerme del susto, sino para empezar a asentar el mensaje de Arturo en su tarjeta. Cuando entré de vuelta en el comedor nadie tuvo que decirme que Chiquis había muerto. Lo supe por la escena. Todos voltearon a mí con la cabeza gacha mientras susurraban, si por tu preciosa sangre la habéis redimido. En un costado de la mesa mi papá estaba rodeado de mi mamá y mis hermanos, que con sus brazos hicieron un sitio de contención para el recién huérfano. Todos siguieron con la mirada mi camino de la entrada al abrazo mientras seguían rezando en susurros. Por segunda vez en la noche, nos levantamos de la mesa antes de tocar el plato, y los ánimos del incendio frustrado fueron apagados por la sombra del luto.
No le han avisado
Los sábados se organizaban las tardes de danzón en el Jardín del Arte de Querétaro, y esto era motivo de reunión para gente de la llamada tercera edad. Desde afuera, la escena era un monumento a la nostalgia. No por el danzón ni por el promedio de edad de los danzantes, sino porque alrededor de la pista estaban dispuestas mesas en las que algunos ancianos vendían todo tipo de objetos. La diferencia entre estos objetos y los que se venden en los bazares de antigüedades no es tanto la relación afectiva de los dueños con los objetos, sino la de propiedad: se trata de sus pertenencias. Lo nostálgico de la escena estaba en que la historia de los objetos es también la suya propia.
Entré al jardín porque vi una Hasselblad 1600 F, y cuando me acerqué al puesto en el que estaba exhibida escuché a alguien decir que esa cámara tenía como 100 años. Le dije que no, que sólo tenía como 50 años. Quien la vendía me preguntó por qué sabía el dato, y le dije que mi bisabuelo era –alpinista, radioaficionado, piloto de aviones teledirigidos, escritor, comerciante, radiodifusor y, también– fotógrafo. Preguntó su nombre pero contesté que no tenía caso porque igual no lo iba a conocer. Sin embargo su argumento me convenció. Comentó que había pocas Hasselblad de ese modelo en México y que, por tanto, había pocos dueños. Tan pocos que probablemente lo conocería.
El señor lloró cuando escuchó el nombre. No sólo lo conocía sino que fueron grandes amigos. Más aún, don Daniel, mi bisabuelo, había cubierto los gastos de una intervención médica de urgencia unos años atrás. Una vez recuperado, quiso hacerle una visita para agradecerle sus atenciones en persona pero, sin saberlo, llegó un día después de la muerte de mi bisabuelo. Me preguntó si tenía algún mensaje porque planeaba morirse pronto, y yo le contesté que no dijera tonterías.
Murió esa misma noche.
Al día siguiente quise volver al lugar en cuestión en memoria del finado. En el camión que tomé, sonaba un corrido del que alcancé a escuchar, ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado.
*Notas:
(1) De hecho hice un número importante de obras de arte a partir de ello, y mostré algunas de ellas en Terminal 205, el espacio de Fátima Ramos y Jean Carlo Medina. La exposición se llamó “Sociophobia, insomnia and the aunt”.
(2) En realidad nunca supe si llamarle la casa de mis primos o la casa de mi tía; en todo caso tenía claro que no podía seguirla llamando la casa de mis tíos, pero ¿de qué parámetros disponía para decantarme por una de las dos opciones?
(3) Claro que lo escuché pero nunca lo hice consciente. Lo escuché igual que escuchaba el sonido del montacargas, de las bandas de los hornos, del poliestireno asegurando los corrugados, de los cientos de dedos que desprendían las etiquetas de vinil o de las cajillas arrastradas a través de la línea de producción.
(4) Cualquiera que haya tenido el infortunio de pasar un verano en Toluca sabrá que la diferencia en temperatura, entre las 6:30 de la mañana y las 3 de la tarde, es de aproximadamente 20 grados. Sabrá también que el sol toluqueño produce en los coches un efecto invernadero que guarda un calorcito encerrado. Esto, aunado al cansancio de la jornada laboral, hacen del camino de regreso una batalla contra el sueño. De manera que la vuelta a casa se hacía en estricto silencio.