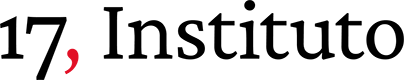«Pensar es un atrevimiento. Y ahí radica su vitalidad«, nos dice el autor de estas líneas en su comentario a nuestro XVIII Coloquio Internacional. Las tres eras de la imagen. Y en adelante nos ofrece una crítica a lo que él percibe como hilos sueltos en el tejido de este encuentro. Se trata de un testimonio que nos invita a tomar distancia de nuestro hacer, a escuchar donde no se oye y ver donde no se observa. Es un señalamiento punzante que recibimos y reconocemos: cada uno tendrá que tomar nota de lo dicho, ponderarlo y responder en la medida en que logre descubrirse partícipe de lo que aquí se denuncia. Larga, ardua y ancha es la senda de la crítica…
Por Sergio Hernández Delgadillo
Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude: incipe
Horacio1
Sapere aude!… Kant revivió para su época esta sentencia de Horacio y sobre ella edificó todas las esperanzas de su pensamiento. Que la frase de una vieja obra latina se haya convertido en el estandarte de una época que se pretendía volcada enteramente al futuro debería llamar nuestra atención. Para Baudelaire las flores más exquisitas son aquellas que, pese a estar enterradas en la negrura de la tierra sepulcral, despiden un delirante aroma. De una lengua muerta, piensa Kant, proviene el esfuerzo que define aquello que precisamente va en contra de ella: el espíritu que busca obsesivamente dejarla atrás. Antes que mero anacronismo o refinada erudición este gesto es, tal vez, una declaración de principios. Las creaciones más reconocibles y destacables del mundo contemporáneo suelen hacer uso de ese principio: ponen en contacto las realidades más disímbolas, como si intuyeran que sólo de esa forma introducen algo nuevo en el mundo. De este modo desnudan algo que no habríamos sido capaces de percibir. La sensibilidad camp es un ejemplo cuasi-arquetípico de esta actitud.
¿Qué pasaría si para aprehender un determinado problema, en contraste con la vieja idea que propone tener claro el objetivo, tuviéramos justamente que desconocerlo, que mirar, por así decirlo, hacia otra parte; que para hablar de la excitante corriente de las sociedades contemporáneas recurramos a la bonhomía de la vida monacal, para pensar nuestros afectos nos concentremos en las máquinas o para pensar en nosotros mismos recurramos al encanto frenético de la televisión? La retórica que emplea esta unión de lo arbitrario, como querían Nietzsche y Freud, forzosamente ha de balbucir, tropezar, inventar. Pensar, ciertamente, es un atrevimiento y ahí radica su vitalidad. La cualidad definitoria de dicho atrevimiento está más cercana al ridículo que al fracaso. Pero ningún comienzo es fácil. Éste es, francamente, un riesgo que siempre deberíamos estar dispuestos a correr y más en medios académicos como los nuestros. Esa actitud tan positiva y necesaria para revigorizar la crítica es al mismo tiempo el lugar donde realmente podemos engañarnos: a fuerza de balbucir corremos el riesgo, ya no de distorsionar y modificar, sino de no decir nada. Pende en el aire todo el tiempo una inquietante cuestión: ¿cómo diferenciar entonces entre una inquietud y una mera ocurrencia? Aunque podemos poner en cuestión esta distinción, quiero hacer descansar en este punto mi testimonio. Sí, quiero dar testimonio de la importancia de esa pregunta.
Toda aventura es indefectiblemente un testimonio: lo que testimonia puede no ser agradable, pero eso no cancela en lo más mínimo su aportación. Personalmente siempre he concebido la forma más refinada del pensamiento como la atención prestada a un punto ciego, un punto desde el que costaría trabajo aprehender las cosas por el simple hecho de que están muy cerca; o muy lejos. Lo importante en todo caso es escuchar donde no se oye, ver donde no se observa, pensar donde se cree que se piensa, ya sea porque es muy evidente o, por el contrario, inasequible. La misma lógica, me parece, corresponde al testimonio: lo que hizo que Dostoievski mostrara las inasibles pasiones del alma humana o que Schönberg palpara mejor que nadie las atrocidades que se vaticinaban en Europa, es que fundamentalmente dan testimonio de un determinado orden de cosas desde un punto que no podríamos haber prefigurado. Ese punto casi inimaginable revela en ocasiones más de lo que podríamos esperar. Por eso el testimonio es siempre una forma de denuncia.
En las postrimerías del siglo XIX un novel diario francés publicó el valeroso alegato de Émile Zola en favor de un militar judío acusado de alta traición a la patria. El capitán Dreyfus había sido condenado por deslealtad y toda la fuerza de la ley había recaído sobre sus hombros. Existía cierta sospecha en el ambiente de que el proceso había cometido faltas inaceptables, pero, mustios en su apagado fervor —confesado o no— a los prejuicios morales del Ancien Régime, los intelectuales franceses no osaron intervenir. Lo que se escondía detrás del caso Dreyfus fue el recalcitrante antisemitismo de la República Francesa. Una sola frase bastó para que Zola lograra su cometido: J’accuse…! Lo que vino después, literalmente, fue historia. La frase en sí misma aglutina lo que quiero transmitir en estas líneas: la concepción del testimonio como una forma de denuncia.
El coloquio de este semestre estuvo dividido en dos partes fácilmente diferenciables. En la primera, fueron leídos y discutidos los trabajos de los compañeros integrantes de 17, Instituto de Estudios Críticos; en la segunda, el trabajo versó sobre Las tres eras de la imagen. Los vasos comunicantes de ambas partes fueron, a mi juicio, gratamente ostensibles.
Hubo indudablemente un esfuerzo por cristalizar la pasión de ejercer la crítica. Ciertos trabajos consiguieron hacernos pensar, recrear nuestra sensibilidad o comprender desde otra perspectiva; sobre esos trabajos, afortunadamente, hubo ocasión para ahondar y celebrar a sus autores. Pero un testimonio de algo que se sostiene por sí mismo no me parece tan urgente como atender a lo que nos pone de frente ante la reflexión. Voy a concentrar entonces mi atención en otro lado.
J’accuse…!
…que una irremediable pasión por lo que Lacan llamaba el blablablá hizo que en algunos momentos de la primera parte del coloquio, las caras se alargaran por el cansancio y el tedio se instalara en el hotel de nuestra cabeza. El desairado hartazgo que se dejaba ver afuera —las furtivas charlas del pasillo, los hombros vencidos— me sorprendía por la naturaleza del acto: ¿por qué no habríamos estado autorizados ahí a tornar lúdico el espacio, a decir cuán difícil era seguir el hilo de lo que en ocasiones no tenía sentido? A veces detrás del respeto se suele esconder la indiferencia, sólo porque creemos que el primero es llanamente una actitud acartonada y hueca. Esto es, un fantasma de lo politically correct en su versión más adulterada. ¿Acaso no resultaba tan cansino para los demás como para mí escuchar que ante un encomiable esfuerzo por resumir un trabajo —probablemente de meses o años— las respuestas fueran un balbuceo que no era inquietud, sino mera ocurrencia o, por otro lado, que después de estar horas sentados en atención a los trabajos tuviéramos que escuchar —si bien en casos excepcionales— un texto que claramente no había sido preparado? Me entristeció saber que había gente que había hecho un viaje largo y pesado para estar en el coloquio y que, ante estas situaciones, tuvieran que aguantar los balbuceos inconexos de algunos…
¡Pero más fue mi sorpresa al experimentar que, aunque estuvieran hartos de esa situación, ninguno estaba dispuesto a decir nada al respecto! Tan sólo nos reunimos una vez cada semestre ¡Y no había disposición a modificar nada de lo que silenciosamente desacreditábamos!
J’accuse!
…que en la segunda parte del coloquio hubo tres situaciones que me interesa reseñar. La primera tiene que ver con nuestra mansedumbre: en más de una ocasión la gente que estaba en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos manifestó abiertamente y sin recelo su incomodidad o por que las participaciones no se distribuían por todo el auditorio —un error que ciertamente fue corregible— o ante una ponencia que a todas luces hizo alarde de una mala improvisación. ¿Por qué ese malestar sí pudo efectivamente manifestarse en el auditorio y en nuestra pequeña comunidad no? ¿Por qué rara vez nos permitimos disentir?
J’accuse!
…la segunda situación. Algunos trabajos presentados en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos recurrieron al modelo más clásico de la expresión del conocimiento… ¡y sin embargo cautivaron enteramente nuestra atención! Hemos renunciado fácilmente —como se dejó oír en más de una ocasión en la primera parte del coloquio— a las formas más rancias del academicismo y eso cohesiona y da cuerpo a nuestro instituto, ¿acaso las ponencias de gente como Sergio González Rodríguez o Sergio Raúl Arroyo —cuya retórica opera de la misma manera que la transmisión clásica del conocimiento— no dejaron claro que también la pulcritud académica requiere un alto grado de trabajo? Que no nos ciñamos a esa forma de discurso no quiere decir que balbucir sea una expresión más arriesgada de nuestras ideas. Para mí la gran lección de esos trabajos fue la posibilidad de la autocrítica: ojalá nuestro rechazo hacia las formas académicas venga porque no las consideramos las más apropiadas para expresar nuestras inquietudes y no porque sea un espacio para, precisamente, no hacer el esfuerzo de pensar.
J’accuse!
..que finalmente los textos dedicados al análisis de los medios de comunicación —y sus picosas referencias a las telenovelas y comedias románticas— sirvieron como poderoso catalizador de la actitud que nuestro instituto, a mi parecer, anhela encarnar: el desenfado por arriesgar otras formas para pensar-crear en este caso hizo uso de una retórica chispeante y jocosa que no está peleada con el análisis y la reflexión. Es más, son textos que demuestran, lo mismo que lo camp, que la actitud concentrada del público puede ser también una forma de prejuicio. Ahí donde reír y pensar no se oponen. Los mejores momentos de la primera parte del coloquio fueron de esta naturaleza: expresiones íntimas que hablaban de la vocación de un deseo particular por saber —pienso ahora en el trabajo de José Hamra—, la pasión de articular, a veces con dificultades, una inquietud que nos ronda la cabeza o, incluso, una lograda confesión de confusión al momento de presentar ideas que, pese a que en apariencia se veían inconexas, intuimos que contaban con la mejor cohesión que requiere un trabajo: el muy particular deseo de entender algo.
Porque J’accuse! no es solamente ¡Yo acuso! o, mas bien, acusar no sólo es denunciar, también, como la expresión castellana lo recuerda, es confirmar, dar cuenta de algo que ha sido entregado, avisar. Por eso yo también «acuso de recibido» y doy testimonio de eso que, voluntaria o involuntariamente, me fue dado en la experiencia de este coloquio. He querido hacer un esfuerzo por atender de otros modos la titánica tarea de este instituto: pensar; remarcar el riesgo que conlleva la seducción de la mera ocurrencia en un espacio que quiere establecer la crítica, me parece fundamental. Porque como siempre, saber recibir es la única posibilidad de aprender a dar.