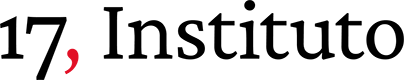Dice el filósofo italiano Franco Berardi, Bifo, que «la empresa está sometida a la norma capitalista, pero empresa y norma capitalista no son la misma cosa». En el espacio de esta diferencia, en su juego, aparecen preguntas inusuales, enormes y urgentes, entre ellas: ¿es concebible una escuela crítica de negocios? En la presente entrega compartimos la reflexión, a partir de dicha interrogante, de Andrés López Fernández, para anticipar la celebración del XIX Coloquio internacional de 17, Instituto de Estudios Críticos, «Horizontes de la Gestión crítica». Este encuentro, que marca la introducción en México de esta significativa corriente del pensamiento organizacional, reunirá a un quinteto de sus practicantes, provenientes de los Países Bajos, Francia, España, Brasil y Ecuador.
Por Andrés López Fernández
Introducción
Lo que voy a exponer son algunas reflexiones críticas sobre el negocio de la investigación de mercados, que es el mío. Pero quería ligarlas con el tema del emprendimiento crítico aplicado al mundo de la empresa y los negocios. Este documento tiene su origen en una conversación con Benjamín Mayer Foulkes. Hablábamos de esto y de aquello, cuando empezamos a elucubrar con mucho entusiasmo sobre algunas cuestiones relativas al emprendimiento. Ahí empezó todo lo que van a leer. Al principio pensé que se trataba de una broma, pero rápidamente empecé a sospechar que aquello iba en serio.
Era la primera vez que lo escuchaba hablar de crear una escuela crítica de negocios y no he podido dejar de darle vueltas a esta idea. Más allá de que se me hacía fascinante abrir una opción de formación en esta área frente a las consabidas ofertas confesionales y conservadoras, se me planteaban muchas dudas sobre la factibilidad de ese proyecto: ¿Quiénes serían los estudiantes?; ¿qué interés podrían tener las empresas en enviar a su gente a un lugar con un nombre así para aprender algo?; ¿cuál sería el valor en el mercado de trabajo de un título emitido por tal escuela?; ¿por qué razón una empresa iba a contratar a una persona que estuviera en posesión de un título en una escuela crítica de negocios?; ¿qué tipo de empresa sería ésa y para qué tipo de trabajo contrataría a esa persona?; ¿qué se iba a enseñar en ese lugar?; ¿cómo se iba a enseñar?; ¿qué iba a diferenciarla de una escuela de negocios no crítica?…. Eran las dudas propias de un investigador de mercado.
Aun con todas estas interrogantes y convencido de que era una locura, la idea se me hacía cada vez más atractiva porque me parecía un oxímoron, algo imposible o impensable en la práctica, y ello despertaba en mí muchas inquietudes. De acuerdo con la Real Academia, el oxímoron consiste en la “combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido; por ejemplo, un silencio atronador”. El oxímoron, por tanto, junta lo que normalmente no se puede juntar, lo que en el orden del discurso se debe mantener separado. De ahí su fuerza y su capacidad para descolocarnos, e incluso escandalizarnos. Nuestra descolocación proviene del hecho que esta figura retórica disloca las cosas, las saca de quicio y nos provoca extrañeza porque nos pone en un escenario no familiar, nos obliga a hacernos algunas preguntas.
En este caso lo que se estaba juntando era el mundo de los negocios con el del pensamiento crítico. Desde el ámbito de la empresa se suscitaban interrogantes como ¿qué hace en este mundo el pensamiento crítico?; ¿no es mejor que continúe donde debe estar, en la universidad o en sus aledaños posuniversitarios?; ¿no es ése su sitio natural?; ¿para qué se sale de ahí y mete sus narices en un lugar en el que nadie le ha llamado?… Pero también se suscitaban preguntas desde el horizonte del pensamiento crítico: ¿qué hacemos nosotros aquí, en el mundo de los negocios, que al fin y al cabo no es nuestro ámbito «natural», aquel en el que, por ello, nos sentimos cómodos?; ¿quién nos manda a meternos donde no nos llaman?; ¿cómo vamos a movernos en ese lugar?; ¿hay algún precio de entrada, algo a lo que tenemos que renunciar para pertenecer a este club?; ¿a qué tipo de negociaciones con los otros y con nosotros mismos nos obliga estar en este negocio?… Había, además, un tercer grupo de motivos por el que la idea me interesaba, y que tenía que ver con mi trabajo y con algunas cuestiones a las que vengo dando vueltas desde hace algún tiempo y que de algún modo también tienen algo de la naturaleza del oxímoron.
Trabajo en investigación de mercados, en el área de estudios llamados cualitativos; básicamente mi trabajo consiste en lograr conectar las marcas con los consumidores, los llamados valores de aquéllas con los deseos o anhelos de éstos. Soy una especie de mediador entre el mundo de la producción de mercancías y el de la cultura, formo parte de la cadena de producción de consumidores y creo que estoy en el núcleo duro de esa cadena. Pues bien, ¿cuáles eran esas cuestiones a las que venía dando vueltas y que hacían que sintiera cierta afinidad con la provocación de Benjamín?
La primera tiene que ver con la relación entre las marcas y la política. Estamos acostumbrados a escuchar que los políticos ―pienso en los candidatos o en las figuras conocidas de los partidos e incluso en los partidos― son como marcas (o que son marcas, sin el “como”), pero ¿qué sucede si cambiamos el orden y pensamos la relación entre las marcas y lo político de otro modo?; es decir, ¿qué pasa si decimos que las marcas son actores políticos?; o bien, ¿qué pasa, si en lugar de decir que el de la política es un mercado más, decimos que el del mercado y el consumo es un régimen político más? Lo que vamos a ver en este caso es la resistencia que se genera desde que se admiten estos trastrocamientos.
La segunda cuestión tiene que ver con la relación entre la investigación de mercados y el pensamiento crítico. En este caso lo que vamos a sostener es que el pensamiento crítico tiene mucho que aportar en el mundo de los negocios y las marcas (de ahí que se estimule su entrada) pero siempre y cuando éste sepa acomodarse a dicho universo.
Algunas reflexiones críticas sobre la investigación de mercados
Lo político y las marcas
Hace un par de años, cuando nació el #132, una reconocida empresa de investigación de mercados sacó un artículo en el que señalaba que lo que había nacido era un nuevo movimiento estético y una nueva marca. El #132, se encargaba de aclarar esta empresa, nada tenía que ver con la política ―aunque, eso sí, al menos se reconocía que tenía influencia en ella. Teniendo en cuenta quién hacía tal afirmación, no cabía pensar que estuviéramos ante una crítica al movimiento proveniente de alguna postura radical y tampoco se trataba de alguna reflexión sobre lo no-político. El artículo formulaba esta afirmación como la constatación de un hecho. Lo que decía era, sencillamente, que no debíamos pensar que estábamos ante un movimiento de carácter político sino ante un movimiento estético ―una nueva moda― y ante una nueva marca que tenía hasta su logotipo.
Lo primero que pensé al toparme con aquel artículo fue en la miopía del autor: ¿cómo no ver el carácter político del movimiento? Desde luego hay una explicación. Acostumbrado como está el investigador de mercados a buscar oportunidades de negocio para sus clientes, quien escribió el artículo sólo era capaz de ver en el #132 una ocasión para ello. Pero en ese supuesto, ¿qué necesidad había de enfatizar que el #132 no era un movimiento político? Perfectamente se podría haber dicho, aunque sonara algo cínico, que el movimiento #132, aun siendo político, creaba una ocasión de negocio. O mejor aún, para no sonar tan cínico, se podría haber evitado el comentario sobre si era o no era político.
¿Estábamos ante una miopía fruto de una suerte de deformación profesional o estábamos ante un síntoma de la exclusión de lo político del campo de la investigación de mercados? Quizá estemos ante las dos cosas, ante una miopía y ante una exclusión de lo político y hasta puede que ambas cosas estén relacionadas. En cuanto a la miopía, solo diré que todo ocurre como si la mirada del investigador de mercados hubiera llegado a identificarse tanto con la dinámica invasora y totalizadora del mercado que es incapaz de percibir la realidad de otra manera que con los criterios que el mercado impone, con el consiguiente efector reductor y cosificador de aquello que observa. Dicho de otro modo, el investigador de mercados cada día sabe más de los mercados y menos del mundo de la vida, aunque ello importa poco porque ese mundo de la vida cada día está más colonizado por el mercado.
En cuanto a la exclusión de lo político hay que preguntarse por la naturaleza de lo que se excluye y por los motivos de la exclusión. Lo que se excluye es ni más ni menos el carácter político del consumo, con lo cual me refiero al hecho genérico de que, como explica Bolívar Echeverría, no siendo el consumo humano algo sometido a la mera necesidad del instinto, es decir, no siendo del orden de la naturaleza, no estando regido por ella, sino que del orden de la cultura, se abre a múltiples posibilidades cada una de las cuales es una apuesta por un determinado tipo de polis; pero también me refiero a otro más inmediato que es señalado por Stavrakakis cuando, citando a Gary Cross, señala que el consumismo es el único ismo que ha triunfado1. Es indudable que triunfó donde fracasaron otros discursos e ideologías2.
Estamos entonces ante un despolitización de algo que (al menos potencialmente) posee una naturaleza política. Que el consumo actual esté puesto al servicio de la valoración del capital, que cada uno de los actos de consumo entre en la cadena de producción de valor económico no significa que el consumo se identifique necesariamente con dicho proceso. Hay, sin duda, otros tipos posibles de consumo (aunque realizarlos se nos presente como una tarea poco menos que imposible). Separar consumo de política es un modo de despolitizar aquél, es decir de «naturalizar» el modo de consumo actual. El problema de invertir ambos términos es que se pone en duda la necesaria despolitización y esto puede llevar a plantearse cuestiones como las señaladas sobre si no será el consumismo un régimen político más, en el que los ciudadanos están siendo sustituidos por los consumidores. La tarea del pensamiento crítico en este sentido sería la de pensar formas que lleven a la práctica nuevas maneras de relación entre productores y consumidores.
Investigación de mercados y pensamiento crítico
Hace algunos años, en uno de los coloquios de 17, Instituto de Estudios Críticos, participó Dany-Robert Dufour; habló casi sin parar durante dos días. Habló de la sociedad actual desde diferentes perspectivas y, naturalmente, bastantes de las cosas que dijo tenían mucho que ver con el consumo y la publicidad. Recuerdo que mencionó el lado oscuro del psicoanálisis: cómo el sobrino de Freud intervino muy activamente en la campaña que se llevó a cabo en Estados Unidos para introducir el tabaco entre las mujeres. En aquel coloquio, Benjamín me comentó que sería fantástico que los gerentes de marketing o de investigación de mercados pudieran escucharlo para que entendieran qué es lo que pasaba en el consumo. No puedo reproducir sus palabras exactas, pero sí su sentido: esos directores, me venía a decir, iban a escuchar la neta de la neta. Tan pronto lo escuché, me imagine a Dany-Robert Dufour en alguno de los congresos que organizan las empresas de investigación de mercados y la propuesta me pareció un completo disparate. Y no es que su discurso fuera demasiado teórico y tuviera poca aplicación práctica inmediata y tampoco era que Dufour utilizara un lenguaje críptico; al contrario, su lenguaje era bastante accesible para cualquiera que tuviera un mínimo interés en escucharle (claro está, hacía falta ese mínimo interés). Pero, por algún motivo, no podía imaginar a un tipo como Dufour leyendo durante dos horas sus papeles (no usaba Power Point y mientras leía permanecía sentado) ante un auditorio acostumbrado a las presentaciones-show y, desde luego, muy poco inclinado a escuchar ninguna neta sobre el trabajo que realizan. En fin, que Dany-Robert Dufour en una situación así sería una auténtica puesta en escena de un oxímoron.
Voy a contar otra experiencia que puede ayudar a aclarar esta poca predisposición a escuchar ninguna neta sobre el trabajo que se realiza. En una ocasión Cristina Santamarina nos contó que había dado una conferencia a un grupo de empresarios y que, cuando les dijo que la idea muy extendida en los círculos de la investigación de mercados y la mercadotecnia de que “ellos producían productos para satisfacer necesidades de los consumidores” era una completa distorsión de lo que sucedía en la práctica, los empresarios se escandalizaron porque no podían aceptar que los consumidores no necesitaran en absoluto esos productos, sino que eran ellos quienes necesitaban que los consumidores los necesitaran. El escándalo o la dificultad para entender ese tipo de cosas es perfectamente entendible, pues es como decirle a un médico que necesita pacientes para poder ejercer su profesión (y hasta pueden llegar a crear enfermedades, como ha hecho en algunos casos la industria farmacéutica a través de las autoridades médicas). Se trata de esas verdades molestas que vienen a inquietar nuestra paz interior.
La conclusión de estas dos anécdotas es que el saber práctico (me refiero al que hay detrás de las herramientas que se utilizan en la investigación, el que permite saber cómo se hacen las cosas que se tienen que hacer para obtener resultados) es un saber que no quiere saber nada sobre otro saber que le venga a decir ninguna neta. Pero aquí conviene hacer una aclaración importante, porque resulta que ese saber que se rechaza por molesto y que se tacha de excesivamente teórico, no sólo refleja mejor lo que hacemos los investigadores y los mercadólogos en nuestra práctica cotidiana sino que, por lo mismo, engloba un conjunto de conocimientos que desde hace años se han revelado tremendamente útiles para las marcas. En este sentido baste recordar no sólo lo que se ha dicho más arriba sobre la intervención de L. Bernays, el sobrino de Freud, en la introducción del tabaco entre el público femenino, sino también el hecho de que a alguien como Ernst Bloch se le ofreció un contrato para trabajar no recuerdo ahora si en una agencia publicitaria o en una de las grandes firmas comerciales norteamericanas. No es casual que hayan sido las agencias publicitarias las primeras en interesarse en los servicios de personas de este tipo. En una situación como la actual en la que todas las industrias son «culturales» y en la que “las mercancías muestran cada vez más su carácter semiótico y el proceso de producción y circulación de mercancías es cada vez más reducible a su carácter comunicativo”3, el abanico de saberes que provienen del pensamiento crítico se revela como clave en el proceso de producción.
Emprendimiento crítico
Retomo el tema de la escuela crítica de negocios crítica. La primera reflexión que haré al respecto tiene que ver con la relación entre la teoría y la práctica, que es quizá el primer problema que plantea una iniciativa de este tipo: se trata de llevar a la práctica la teoría, de darle vida, de hacerla realidad y de mezclarla con ella y así, en cierto modo, de quitarle su pureza.
La segunda tiene que ver con la negociación entre lo positivo y lo negativo: si podemos ubicar el momento de la crítica en el lado negativo, si la crítica es aquello que pone de manifiesto las insuficiencias o los límites de cualquier perspectiva (por ejemplo, la perspectiva actual sobre cómo llevar una empresa, sobre cómo hacer la contabilidad en ella, etcétera) señalando lo que tal perspectiva deja fuera (lo político), llevar la crítica a la realidad, darle realidad y vida, deberá implicar un momento a su vez positivo, de creación.
La tercera tiene que ver con lo político: creo que plantearse este tema es insoslayable. Una escuela crítica de negocios es un modo de intervención en el mundo de la economía, que es el que desde hace tiempo organiza directamente, casi sin mediación alguna, nuestras vidas; y del mismo modo que las escuelas de negocios que conocemos, que son agentes políticos (de adoctrinamiento, de transmisión de una ideología y unos valores a través de los casos que usan para transmitir conocimientos) que no se reconocen a sí mismos como tales, una escuela crítca de negocios también debe serlo, con la diferencia de que no puede no reconocerse como tal sin caer en una completa contradicción.
Empecemos por la primera reflexión. Fernando Pessoa publicó en 1922 un cuento delicioso llamado «El banquero anarquista», oxímoron donde los haya. Éstas son las últimas palabras del texto: “Ellos [dice el protagonista refiriéndose a sus antiguos camaradas] son anarquistas sólo teóricos, yo soy teórico y práctico; ellos son anarquistas místicos, y yo científico; ellos son anarquistas que se agachan, yo soy un anarquista que combate y libera. En una palabra: ellos son pseudoanarquistas y yo soy anarquista”. «El banquero anarquista» es la historia de un hombre que decide llevar a la práctica sus ideas anarquistas, es decir, no ser un anarquista sólo teórico, y el método que elige es el de “subyugar la ficción del dinero”, una de las ficciones sociales más poderosas, enriqueciéndose y poniéndose así por encima de ella. El relato plantea el problema de la relación entre la teoría y la práctica. En sus últimas palabras, el protagonista recrimina a sus antiguos camaradas no dar el paso a la práctica y quedar presos de las ficciones contra las que llaman a luchar; como si esas llamadas a luchar formaran parte de la misma servidumbre con la que se pretende romper. En lugar de ello se trata, en palabras del protagonista, de encontrar “un procedimiento que, siendo posible, crease ya algo de la libertad futura”.
En torno a la segunda reflexión quisiera recuperar el pensamiento de Stavrakakis en La izquierda lacaniana, donde, para hablar de las posibilidades de construir una democracia radical, recoge una frase de Coole aplicable en nuestro caso: “la negatividad también es afirmativa: ‘Es una fuerza creativa y destructiva que engendra y destruye formas positivas. Es por ello que la negatividad suele operar como [un sustituto de la] ontología, aunque es demasiado móvil, demasiado negativa, para constituir el fundamento de lo que viene’”. En el epígrafe, Stavrakakis relaciona lo negativo con un algo que “desestabiliza y disloca nuestras positividades políticas y sociales ―variables en el espacio y en el tiempo― una y otra vez”. Me gustaría relacionar este momento negativo con lo político y con una determinada posición desde la que es posible el encuentro que señala el autor.
Hablando con Benjamín sobre la escuela crítica de negocios, yo le planteaba que el problema era que existen herramientas que hay que conocer, sea o no sea crítica la escuela. Un médico, por ejemplo, puede ser crítico o no, pero tiene que conocer los medicamentos que prescribe o cómo llevar a cabo una intervención quirúrgica, del mismo modo que un conductor tiene que conocer las reglas de tráfico. Esto es cierto, pero Benjamín me ponía un ejemplo: la contabilidad es la contabilidad, pero el punto está en qué contabilizar y cómo hacerlo. A lo largo de mi exposición he mostrado cómo lo político era excluido de la investigación de mercados y cómo recuperarlo abría una serie de interrogantes que estaban excluidas. La exclusión de lo político es siempre un acto político que no se reconoce como tal. La tecnocracia es precisamente eso: una política que no se presenta como tal. Es la naturalización de una forma de hacer que se presenta como “objetiva” y por tanto como inobjetable, incuestionable.
Va la última reflexión anunciada. Hemos dicho más arriba cómo el capitalismo en su fase actual de desarrollo necesita de muchos de los saberes que provienen de lo que en un sentido amplio podríamos englobar bajo el término de pensamiento crítico. Por otro lado, en una situación en la que la economía ha tomado el mando sin mediación alguna de la política, es decir una situación en la que el dinero (la gran ficción, decía Pessoa) ejerce directamente el poder, una escuela crítica de negocios, es decir una escuela que se plantea incidir en el mundo de los negocios desde otra perspectiva, no puede dejar de tener un contenido claramente político.
En La fábrica de la infelicidad, Franco Berardi, Bifo, recupera la noción humanista de empresa: “En su acepción renacentista y humanista, empresa es la actividad que da al mundo forma humana. La empresa del artista del Renacimiento es el signo y la condición de independencia de la esfera humana frente al destino y la voluntad divina” y, por otro lado, nos recuerda que “en el pensamiento de Maquiavelo la empresa es lo mismo que la política, que se emancipa de la fortuna y da vida a la república”. Pues bien, creo que una visión crítica aplicada al (y encarnada en el) mundo de los negocios debería, en tanto que aporta otras perspectivas problematizando las dadas por únicas, ayudar a llevar a cabo esa “independencia de la esfera humana frente al destino y la voluntad divina”, que no hace falta señalar quién la encarna hoy.
Acabo con otra frase de Berardi: “Como es natural –dice–, la empresa se desarrolla en un entorno que es el de la economía capitalista, y en consecuencia su límite está precisamente en las formas esenciales del capitalismo, la explotación, la producción de escasez, la imposición violenta de reglas basada en la fuerza. Pero es precisamente esta ambigüedad la que es necesario captar: la empresa está sometida a la norma capitalista, pero empresa y norma capitalista no son la misma cosa. En esta divergencia potencial se funda el desesperado intento de hallar libertad, humanidad o felicidad allí, en el reino de la acumulación de valor”. Ésta es la apuesta.
- Gary Cross, An All Consuming Century, Why Commercialism Won in Modern America, Columbia University Press, Nueva York, 2000.
- Yannis Stavrakakis, La izquierda lacaniana, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010.
- Franco Berardi, Bifo, La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003.