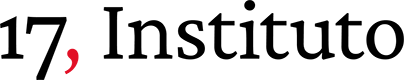«No se trata de hacer a las organizaciones más humanas, más responsables y más éticas; sino de hacerlas más críticas», plantea en este testimonio uno de los asistentes al Seminario Internacional Horizontes de la Gestión Crítica que se celebró, acompañado de una serie de talleres profesionales, a finales de junio del año en curso. Aquí compartimos con ustedes algunas reflexiones suscitadas en torno a la empresa contemporánea, a lo anquilosado de algunas viejas críticas al capitalismo y a la posibilidad de operar un cambio verdadero desde dentro del sistema.
Por Federico Compean
La multiplicidad de aristas que se plantearon en torno al tema de la gestión en el seminario internacional Horizontes de la Gestión Crítica me deja un tanto perplejo y meditando ante las posibilidades y el trabajo que queda pendiente.
En la mesa redonda de bienvenida percibí cierta timidez en la aproximación al tópico en cuestión. Se apreciaba cómo todos los conferencistas sabían que estaban por entrar de lleno en un bosque profundo y peligroso, en donde, si bien se podría describir su riqueza y admirar su densidad, había el riesgo constante de perderse en las ilusiones y en la majestad de su complejidad. A pesar de ello, cada ponente mostró de enfoque concreto y dio cuenta de la relevancia que éste revestía para la temática. Con aproximaciones muy teóricas unas y muy prácticas otras, se tuvo un mosaico muy rico de opiniones y experiencias que, por su carácter multidisciplinario, suele darse poco en foros de discusión de este tipo.
Sería terrible obviar la participación un tanto incendiaria de una alumna de 17, Instituto de Estudios Críticos en esa mesa. Su opinión fragmentó a los asistentes y la relevancia o pertinencia de su aportación fue retomada también en el cierre. Esta chica, cuyo nombre no recuerdo, criticó la aparente tibieza de los ponentes al abordar esta crítica empresarial. Asumió que el espíritu crítico tenía que ser despiadado desde su inicio y que los temas debían de abordarse con la actitud combativa típica de las luchas sociales de antaño. La sola carga simbólica del Museo Soumaya le generaba una problemática, que aunque real, me parecía en extremo exagerada.
De igual forma, al cierre, en un tono similar pero un tanto más tranquilo, un hombre reclamaba el aparente descuido de no hablar de situaciones como las asociaciones colectivas uruguayas y de la experiencia de América Latina en su devenir empresarial crítico y de lucha. Su intervención, al igual que la de la chica en la mesa de inicio, me pareció relevante, pero no dejaba de incomodarme.
Mi participación finalizó con el taller de Cristina Santamarina referente al abordaje crítico de los temas de capacitación y consultoría. La claridad con la que Cristina desplegaba sus ideas me ayudó en definitiva a darle estructura a mi pensamiento. “No dar nada por sentado” era la frase que ella enfatizaba como pilar de todo lo discutido y, aunque en términos de pensamiento crítico el no dar nada por sentado se suele dar por sentado, me di cuenta de la multiplicidad de factores que podían evitar el operar [¿la cantidad de problemas que se podrían evitar al realizar?] un foro bajo ese principio y comprendí entonces la naturaleza de la incomodidad que las participaciones mencionadas me producían.
Ambas, en mayor o menor medida, partían ya de visiones, caminos, métodos y, por supuesto, ideologías ya “resueltas”. Por eso les parecía inadecuada la forma en que se trataban los temas; porque incluso Vladimir Safatle y Ruud Kaulingfreks, cuyos planteamientos eran los más radicales, se situaban en un punto abierto y de debate, en un espacio de cuestionarse y pensarse a sí mismos y su presente como en situaciones no resueltas. Ruud lo hacía explícito cuando hablaba de operar en la incertidumbre, lo cual no sólo es la base del pensamiento crítico o la filosofía, sino del actuar ético que él defendía.
De ahí provenía mi incomodidad, de darme cuenta que incluso en un foro tan atípico como éste era tan difícil escapar de todas esas formas y monumentos del pensamiento que nos sujetaban a principios resueltos e incuestionables. Mi formación profesional parte de hechos, de la tradición lógica y entendible de las ciencias exactas y las ciencias naturales. El observar cómo muchos operan en un discurso igual de rígido al hablar de planteamientos sociales siempre me ha parecido problemático para abordar nuestra realidad.
Entonces atiné que la idea clave que me llevaba del seminario era la misma que animaba la creación y concepción de un espacio como éste destinado a debatir posiciones críticas, un sitio más allá de los lugares y momentos actuales donde las ideas ya no se enuncian ni se escuchan. ¿Qué conclusión práctica deriva de esto? Que la única manera de hacer realidad una praxis de la gestión crítica es replantear todo el marco acrítico en el que se desarrolla. Se trata de una transformación que se centra en el sujeto y no en el predicado.
El seminario despertó en mí sentimientos encontrados. Por un lado, estaban lo atípico y refrescante del foro generado gracias a las discusiones que, por ser controvertidas y por retar lo establecido, no se dan de forma regular en otras instituciones, léanse empresas, gobierno, sociedad civil e incluso universidades. Por otro lado estaba el dolor de darme cuenta que era precisamente lo inusual de estos foros lo que evidenciaba cómo los mecanismos de pensamiento automático se han apoderado de nuestras instituciones y del debate público en general. Diagnósticos tan atinados como el de la “sociedad de masas” de Ortega y Gasset son obviados por virtud de su gran precisión.
Recordé entonces al pensador latinoamericano Hugo Zemelman, quien hablaba de ese desfase entre la teoría y la realidad. Este desreglaje se explica de forma magistral en este fragmento de su ponencia “El sujeto y el discurso en América Latina”: «La realidad está en permanente cambio, entonces la teoría que yo pude haber construido sobre esa realidad en un momento determinado puede no ser vigente en un momento posterior.
«Si yo pienso que la teoría me está dando cuenta de la realidad, estoy partiendo de un presupuesto falso porque esa teoría me puede dar cuenta de una realidad en un momento determinado; pero si no se abre a alertarme de que esas realidades que está nombrando esa teoría se pueden ir transformando me puedo quedar prisionero de una teoría mientras la realidad está caminando en otros carriles; que fue lo que paso en las décadas de 1960 y 1970.
«En ese momento se teorizó la realidad. Se pensó que se tenía una teoría de la realidad tan completa que no había nada que pudiera sorprenderla. Esto se agravó cuando esa teoría mal usada se transformó en ideología y fue más grave todavía cuando esa ideología se transformó en discurso poder, como fue el drama del marxismo en América Latina, para decirlo claramente. Y se lo imputamos a Marx. No es imputable a Marx, es imputable a los que lo usaron».
Zemelman habla de recuperar al sujeto histórico, de no sólo pensar, sino de querer pensar y de comprometerse con llevar esas ideas a sus consecuencias prácticas. Habla de subordinar la teoría a la historia y no al revés; que va muy de la mano con el planteamiento de los procesos sociales como los procesos históricos en los que profundizaba Cristina.
En esa conferencia Zemelman mencionaba que la mayoría de los discursos respetaban la lógica de poder. Desde los conservadores hasta los hiperrevolucionarios, que tendían a localizarse y operar dentro del discurso dominante. Esto es, desde mi punto de vista, lo que pasaba con las inquietudes expresadas por esa chica en la mesa de arranque: la idealización del discurso de lucha y combate; del abajo contra el arriba, la derecha contra la izquierda, Europa contra América, tus ideas contra las mías. Estas argumentaciones son fruto de la estructuración superficial, relativista y sostenida en imágenes y representaciones de nuestro presente como sociedad capitalista moderna.
La gran pregunta que me quedaba entonces y por sobre la que me gustaría seguir trabajando el tema de la gestión crítica en su raíz es la de cómo generar y replicar espacios de debate donde verdaderamente “no se dé nada por sentado”. Pues sólo mediante la creación y proliferación de esos debates podrá regresar el sujeto al terreno de las ideas. Esto, obviamente, resulta mucho más complejo de lo que aparenta, pues es precisamente nadar contracorriente en un presente donde el anti-intelectualismo permea los mecanismos de la interacción y el actuar social. Es tan generalizado ese sentimiento que al pensarme como sujeto dentro del debate crítico y tratar de asimilar cómo llegué a este punto, no puedo más que explicarlo aludiendo a eventos fortuitos que me fueron sacando de toda certidumbre.
En el tema de gestión crítica, el reto se centra en seguir caminando sobre un discurso teórico dinámico que no deje de observar su momento histórico. Y no sólo eso, sino que entre de lleno dentro en los esquemas organizacionales que cuestiona. Ruud mencionaba que lo que discutíamos no cabía en las empresas y que, por supuesto, las empresas no irían a buscarlo a él. Puede que tenga razón, pero asumir la idea de que la empresa está exhausta implica o exige que nos internemos en ella para observarla, sentirla, vivirla, entenderla y transformarla con base en el pensamiento crítico. Esto también es una lucha contracorriente, pero que puede aprovechar la inestabilidad reinante para irrumpir desde el diseño organizacional y partir de este punto para operar procesos y modos de gestión radicalmente distintos.
La innovación social, el boom emprendedor y el autoempleo que caracterizan a la generación de los llamados millenials son fruto de la inestabilidad económica y el cansancio de las figuras tradicionales de organización. Éste es el momento para reorientar la empresa, reorientar su organización y transformar su forma de entender su entorno y su origen. La única manera de participar de esa discusión es mediante una inmersión completa en ese proceso. Es, como dice Zemelman, ejercer un compromiso total con las ideas.
Esto puedo parecer complejo, especialmente a la hora de imaginar cómo plantear estos conceptos a un alto directivo de alguna trasnacional. Sin embargo, ellos también están sujetos a este devenir y, aunque no lo perciban directamente en el campo de las ideas, sí vale la pena mencionar que lo perciben en los resultados. Es desde ahí que hay que orientar la praxis de la gestión crítica. Puede sonar contradictorio, pero hay que entender la empresa en su momento actual y ver cómo el pensamiento crítico puede resolver los problemas de gestión, y no para la empresa, sino para la sociedad. Es preciso reconocer que el primer núcleo social de la empresa está representado en su misma organización. No se trata de hacer a las organizaciones más humanas, más responsables y más éticas; sino de hacerlas más críticas. Si las empresas orientan sus mecanismos desde esta perspectiva para resolver sus problemas, hay una posibilidad de que operen en el marco de gestión crítica sin caer en contradicciones y entonces, por sí solas, se volverán más humanas, más responsables y más éticas.